POR: RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Entrando entrando, los chavos de mi clase comenzaron a mirarme medio raro. Pelaban los ojos y cuchicheaban entre sí. Yo no los pelé. Me clavé a la solución de unos problemas de matemáticas hasta que sonó el timbre del primer descanso.
“A guevo, ese patín está chido” , grito el “Poca” al pasar junto a mi pupitre. Sonreí a lo idiota.
Un papelito me llegó de las bancas de atrás. Era de Nora, mi amiga confidente y casi hermana que conocía desde primero de primaria.
“Gracias por decirme que le ibas a llegar a Lea. Creí que éramos amigos”.
El recadito borró el misterio. Pinche “Edarito”, el muy cabrón había ventilado mal un comentario que le hiciera el viernes, antes de Deportes.
Por güey le había confesado mi atracción por Lea pero nunca le dije que iba a declararme.
Lea era un imposible, una pulgota enorme que no brincaría en mi triste petate. Blanca, bonita, curvilínea y sensual, la chamaca llevaba un promedio de hits al olvido de casi media secundaria. La mayoría de sus pretendientes salían por cuerdas. ¿Qué posibilidad tenía un idolito azteca como yo ante la magnificencia de la Bella?
No le reclamé al “Edar”, que fingía estar atento a las clases. El reloj caminaba muy rápido para mi gusto, y la campana de recreo pronto tocaría, marcando el principio de mi sacrificio, de mi inmolación al dios primordial del amor.
Sabía que mi honor estaba en entredicho. De seguro, mis compañeritos estaban construyendo cábalas en mi contra. Si me rajaba quedaba como puto, si me declaraba me mandaban a la chingada. O sea estaba en la disyuntiva clásica del todo adentro y el nada a fuera.
El timbrazo fue puntual. La clase salió al patio. Yo me quedé al último. Suspiré y me encomendé a los santos que conocía.
En la banca central estaba Lea y sus amigas; la reina y la corte.
Lentamente recorrí los metros que me separaban del paredón. Me temblaban las corvas y el corazón retumbaba en mi cerebro.
Casi a susurros pedí ¿Lea, puedo hablar contigo?
La niña me dirigió una mirada displicente y con una señal alejó al séquito.
¿Sí?
Ya sabes a lo que vengo, expusé.
No, contestó en un tono de inocencia fingida.
Te habrás enterado.
¿De qué?
De que deseaba decirte una cosa.
¿Qué?, la chica insistía en la estocada final.
Y en ese segundo encontré la luz, oí al ángel de mi guarda y salvé la patria.
Vine a decirte que para mí eres una persona especial, que me gusta tu forma de ser y que me importa mucho verte todas las mañanas. Sé que muchos te han dicho lo mismo pero yo no te pido respuesta ni cosa parecida; sólo deseaba que lo supieras... y no digas nada, ya me voy, gracias.
Me dí la media vuelta y me fui.
Ninguno de los dos explicamos algo.
En mi cumpleaños 35, a falta de alcohol y comida, entré al súper de una vieja colonia y a medios chiles me puse a correr en el pasillo de bebidas y al dar la vuelta me estampé contra un carrito lleno de mercancías.
La mujer que manejaba ahogó un grito. Yo apenas y pude disculparme sin soltar las botellas que llevaba abrazadas.
Hermosa en la plenitud de los años, la señora no perdió compostura. Fijó su mirada unos segundos y exclamó: A usted lo conozco.
La bruma etílica impedía la reacción inmediata de mi mente. La señora me gustaba, aunque no para conocerla.
Estudiamos la secundaria juntos, dijo.
Casi escuché el clic de mi memoria al pronunciar Lea.
Evitaré atosigarlos con el recuento de los daños biográficos de los dos y las peculiaridades afectivas de la medianía de edad.
Le acompañé a su automóvil, le ayudé a meter las compras en la cajuela y le abrí la puerta del conductor. Bajó la ventana y encendió el motor.
A punto de despedirse elevó la voz.
¿Te acuerdas de tu declaración?. Fue única, nadie ha vuelto a decirme eso.
No fue declaración, déjalo en aclaración de principios.
Lo que haya sido, nadie volvió a decírmelo sinceramente.
De todos modos yo ya sabía tu respuesta.
¿Estás seguro?, concluyó, y aceleró para siempre.
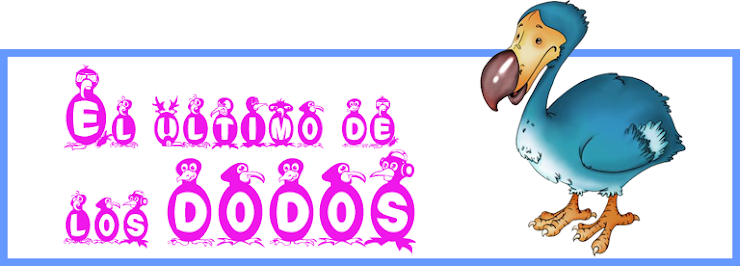
No hay comentarios:
Publicar un comentario