UNA LECTURA DE LA MUERTE URBANA
Por: RAÚL GÓMEZ MIGUEL Y JOSÉ SALVADOR OROZCO FARÍAS
La aparición de la primera cruz sorprendió a la gente. La tercera, espantó. La quinta, enojó. La séptima, resignó. La décima, nada.
Las cruces poblaron la ciudad, igual que una jauría de perros, sólo que en esta ocasión, los invasores quedaban quietos, quedaban fijos a un instante y a unas cuantas letras y números.
A falta de tierra y campos santos, el asfalto es la necrópolis posmoderna; ahí donde los vivos expulsan a los fantasmas y no se tiene la costumbre sana de guardar respeto. El cadáver urbano es público.
El muerto citadino es propiedad comunal y, ergo, limitada a la misericordia del ciudadano. Quizás una veladora, una sábana, tres plegarias, un escupitajo de mala suerte y el regreso a la rutina. ¡Pobre! Mira que morir en la banqueta.
Los familiares, cuando hay, son los últimos en enterarse. Después del vía crucis burocrático en delegaciones, hospitales y módulos de vigilancia, los deudos reciben el envoltorio carnal, el cuerpo que de tanto ir y venir se perdió en una avenida, un eje vial, o un crucero mal iluminado.
Sin embargo, los decesos dejan una estela perceptible. En el lugar exacto de la desgracia, un pedazo de tiza traza una cruz. Luego, con pintura de aceite, el dibujo alcanza permanencia, hasta que la imprescindible cruz de madera o metal marca lo que dure el destino de nuestro semejante.
La estética será secundaria. El motivo suaviza cualquier reclamación. Se trata de informar, denunciar y llorar un evento previsible y no.
Leemos: madre, padre, esposo, esposa, hijo, hija, nombres y años. Tocamos metal, mugre, hollín, bordes y fisuras. Vemos el color intenso, apagado, nuevo y viejo. Oímos el tránsito en movimiento. Los gritos de los voceadores. Los insultos de los conductores. La risa de los “cacharpos” en los peseros. A la megalópolis no le inquieta la estadística de la mortandad.
Enriquecida de rumores, impresiones a la carrera y el sabor de cada relator, la agonía del “difuntito” es ventilada en la cola de las tortillas, el mostrador de una tienda y en la reunión cervecera de la banda. Contar la desgracia ajena es un contraste de la propia, un alivio de saberse vivo, pues un muerto carece de utilidad.
En la época de los Palacios, cada muerte anónima posibilitaba el origen de un sitio: la Barranca del Muerto, el Callejón del Ahorcado, la Quemada. Desgraciadamente, la multiplicación de las muertes puso fin a la costumbre. Hoy, la Muerte, convertida en santa, efectúa su labor siguiendo el patrón de una línea de ensamblado.
Las cruces se tornan comunes y en esa mutación sirven de respaldo a la venta callejera, basurero “cool” y marca de cascarita futbolística; extensiones del barrio, la colonia y la cuadra. Heráldica de la violencia y el costo de la supervivencia citadina.
Este cementerio intermitente ocupa el perímetro total del Distrito y la zona conurbada. La multiplicidad de la colocación es aleatoria. Los símbolos tienen que llamar la atención.
Si el milagro fuera corto, bastaría la flor y la cera del aniversario, el retoque pictórico del decorado y la limpieza obligada, empero, la cruz puede ser milagrosa, atractiva o misteriosa. Espectros, lamentos y fenómenos inexplicables acompañan el ingenio (o la ingenuidad) del vulgo. “Esa cruz no es buena”. “Yo vide a un señor vestido de negro”. “Te acercas y te duele la cabeza”.
La sobrelectura de las cruces es peligrosa. La filiación judeo-cristiana no omite la intervención del “enemigo malo”, de “la pachona” y de los seudo “cazafantasmas” que se meten de enmascarados.
Un recuento numérico serio de las cruces es tarea imposible. En un día aparecen y desaparecen muchas. No es que algún vándalo se las lleve. Caen bajo el peso del tiempo y el olvido.
La Muerte Anónima, por darle una identidad, semeja a las vagabundas de pelos largos y sucios, harapos multicolores, voz alcohólica, biografía destrozada, que arrastran las penas a los cuatro puntos cardinales y espantan el discurso triunfalista de la esperanza.
Nuestra Muerte es un rabioso perro callejero y muerde recio. Ataca y desmadra. Es una matadora segura, diestra y perfecta; autosuficiente.
En consecuencia, las cruces que decreta son apresuradas. No cumplen los nueves días y se levantan. Contenido, menos forma. Jamás alentarán los grabados en piedra: “volaste al cielo presuroso, dejando a tus amigos desconsolados” o “voló rápido al cielo, llevándose sus galas por no manchar sus alas en el lodo del mísero suelo”. En la velocidad máxima de la globalización y la virtualidad real, el mensaje es el medio.
“Gansito”, “Chafomoa”. “Marioloco”, “Anemias”, “Puchungo”, “Casi”, “Tol”, “Guango”, “Teclas”, “Tochis”, “Pacha”, “Choche”, “Roñas”, “Seco”, los nombres de los ejércitos de la noche, que mueren en la guerra del territorio y la mercancía prohibida, y que se recuerdan en esa cruz inmensa de concreto eterno en la esquina de Carpintería y Mineros, en la colonia Morelos. Son muertos, pero de esos que hacen ruido y de los que nadie desea hablar.
Y leemos en otros rumbos: Yuri Morales Arteaga 11 de julio de 1976 – 1 de enero de 2003; Omar Sandoval “Gasparín” marzo de 2001; José Gabriel López Rodríguez 20 de febrero de 1975 – 1 de noviembre de l999; Víctor Hugo Carrizosa 3 de marzo de l999 y Carlitos A. Zariñana Fuentes 22 de octubre de l995 – 23 de noviembre de 2003.
Ahondando, tampoco todos los muertos citadinos costean la cruz. Todavía persiste la certeza de que la capital, posterior a los terremotos de l985, fue cimentada con los cuerpos y las mutilaciones de los desaparecidos. Por cada cruz tenemos cinco, diez, cien, mil muertos borrados del padrón de la Historia.
En la servidumbre de la MUERTE (con mayúsculas pesadas) los funerales anónimos apestan a alcohol rebajado y refresco de grosella, a drogas envenenadas, a explosión de vísceras, a sangre y gasolina, a fluidos corporales descompuestos.
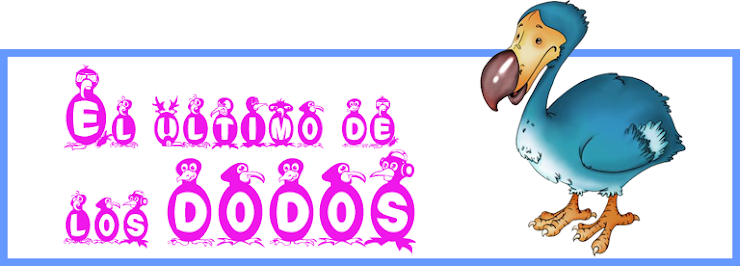
No hay comentarios:
Publicar un comentario